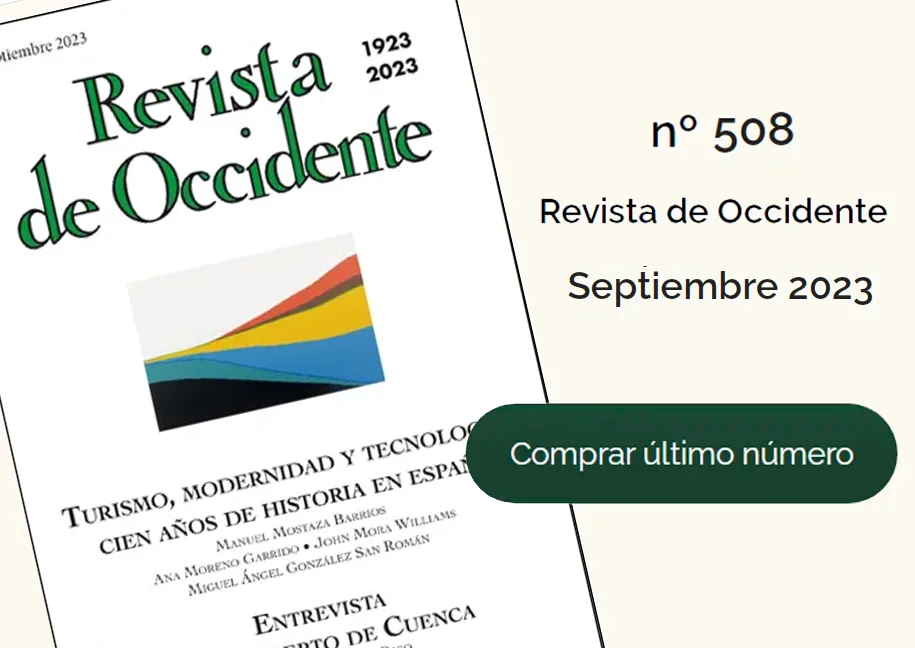La muerte de un inmortal

Cuando, como secretario de redacción de Revista de Occidente, le solicité a Mario Vargas Llosa que formara parte del Consejo de Redacción de la Revista, no lo dudó ni un momento. Según me decía en la carta que me envió, para él, Premio nobel de Literatura, era un honor formar parte de la revista que había fundado Ortega y Gasset en 1923.
He tenido la enorme, infinita suerte, de gozar de la amistad de Mario Vargas Llosa a lo largo de cerca de tres décadas. Cuando le concedieron el Premio Caballero Bonald, me pidieron que hiciera la exégesis de su obra, y allí, en Jerez de la Frontera estábamos los dos frente al público expectante. No creo haber pasado más nervios y, también, más felicidad que compartir la mesa con Mario Vargas Llosa.
Desde sus primeros libros, por ejemplo, La ciudad y los perros sus personajes tienen un lugar en la historia, y en la memoria de millones de lectores que los han alzado al secreto altar de lo más íntimo. Vargas Llosa, más allá de su enorme condición de ensayista y hacedor de una obra intelectual imponente, es un fabulador, un contador de historias, un novelista que ha traducido en palabras lo más inquietante de la naturaleza humana.
La búsqueda de los extraños laberintos urdidos en el interior de los personajes; unos errantes nombres perdidos en la maraña sin orden de una historia común que los desborda. Para Mario Vargas Llosa, y él mismo ha recordado a menudo una advertencia de Ortega generadora de lo más profundo de su obra, “la historia es la realidad del hombre, no tiene otra”, y con su obra el lector ha descubierto que, además, como señalara el historiador Henze, “la historia no tiene guion”; que, ante el espejo de la realidad, sin orden ni destino, la interpretación de unos hechos adquiere su mayor dimensión si la ficción se entromete para narrarlos con mayor profundidad, con mayor sentimiento, con mayor libertad.
Es, sí, La verdad de las mentiras, un ensayo publicado por Vargas Llosa en 1990 en el que ya se reconocía el poder insoslayable de la novela como un género que dice verdad cuando todo es mentira.
A lo largo de sus miles de páginas, el lector, siempre el centro de su intención literaria, asiste a lo que ocurre dentro y fuera de cada uno del centón de personajes que componen esta sinfonía, esta danza macabra de la existencia, esta contemporánea y carnavalesca danza de la muerte. Historia y ficción entran y salen, ante los ojos de un lector entregado ya a la trama sin fin, con la movilidad, con la ligereza, con la ágil descripción de unos acontecimientos, de unos interiores dibujados casi de perfil; son páginas en las que se mezclan y alternan las más granadas chispas periodísticas con el detonante de las descripciones precisas y concisas; los datos contrastados, examinados, investigados y las fechas implacables, con el documento histórico, el testimonio oral y escrito, la recreación ensoñadora y la música popular.
¿Qué hay en la novela que obligue al lector a olvidar las horas; que le nuble los contornos del lugar elegido para leer, que le haga sentirse dentro, y fuera a la vez, a la manera del espectador orteguiano, de cuanto ocurre en las páginas? Como el propio Vargas Llosa confesara, la labor de reconstrucción histórica, el minucioso detalle, la irrupción en el extraño interior de cada uno le permite al novelista “mentir con conocimiento de causa”.
La magia de narrar. Mario Vargas Llosa retoma la concepción de la novela total, la historia de la gente, no la de los grandes acontecimientos de los manuales y de los periódicos y del curso lateral dela memoria. La siempre visitada casa de la ficción que, como señaló, Henry James, “tiene un millón de ventanas”. De las que asoman esos personajes creados para recordar que si la historia no tiene guion, al menos tiene memoria y tiene sentido. Misterioso, libre y fascinante; es decir, literario.
Fernando Rodríguez Lafuente
Madrid, 14 de abril de 2025
La muerte de un inmortal

Cuando, como secretario de redacción de Revista de Occidente, le solicité a Mario Vargas Llosa que formara parte del Consejo de Redacción de la Revista, no lo dudó ni un momento. Según me decía en la carta que me envió, para él, Premio nobel de Literatura, era un honor formar parte de la revista que había fundado Ortega y Gasset en 1923.
He tenido la enorme, infinita suerte, de gozar de la amistad de Mario Vargas Llosa a lo largo de cerca de tres décadas. Cuando le concedieron el Premio Caballero Bonald, me pidieron que hiciera la exégesis de su obra, y allí, en Jerez de la Frontera estábamos los dos frente al público expectante. No creo haber pasado más nervios y, también, más felicidad que compartir la mesa con Mario Vargas Llosa.
Desde sus primeros libros, por ejemplo, La ciudad y los perros sus personajes tienen un lugar en la historia, y en la memoria de millones de lectores que los han alzado al secreto altar de lo más íntimo. Vargas Llosa, más allá de su enorme condición de ensayista y hacedor de una obra intelectual imponente, es un fabulador, un contador de historias, un novelista que ha traducido en palabras lo más inquietante de la naturaleza humana.
La búsqueda de los extraños laberintos urdidos en el interior de los personajes; unos errantes nombres perdidos en la maraña sin orden de una historia común que los desborda. Para Mario Vargas Llosa, y él mismo ha recordado a menudo una advertencia de Ortega generadora de lo más profundo de su obra, “la historia es la realidad del hombre, no tiene otra”, y con su obra el lector ha descubierto que, además, como señalara el historiador Henze, “la historia no tiene guion”; que, ante el espejo de la realidad, sin orden ni destino, la interpretación de unos hechos adquiere su mayor dimensión si la ficción se entromete para narrarlos con mayor profundidad, con mayor sentimiento, con mayor libertad.
Es, sí, La verdad de las mentiras, un ensayo publicado por Vargas Llosa en 1990 en el que ya se reconocía el poder insoslayable de la novela como un género que dice verdad cuando todo es mentira.
A lo largo de sus miles de páginas, el lector, siempre el centro de su intención literaria, asiste a lo que ocurre dentro y fuera de cada uno del centón de personajes que componen esta sinfonía, esta danza macabra de la existencia, esta contemporánea y carnavalesca danza de la muerte. Historia y ficción entran y salen, ante los ojos de un lector entregado ya a la trama sin fin, con la movilidad, con la ligereza, con la ágil descripción de unos acontecimientos, de unos interiores dibujados casi de perfil; son páginas en las que se mezclan y alternan las más granadas chispas periodísticas con el detonante de las descripciones precisas y concisas; los datos contrastados, examinados, investigados y las fechas implacables, con el documento histórico, el testimonio oral y escrito, la recreación ensoñadora y la música popular.
¿Qué hay en la novela que obligue al lector a olvidar las horas; que le nuble los contornos del lugar elegido para leer, que le haga sentirse dentro, y fuera a la vez, a la manera del espectador orteguiano, de cuanto ocurre en las páginas? Como el propio Vargas Llosa confesara, la labor de reconstrucción histórica, el minucioso detalle, la irrupción en el extraño interior de cada uno le permite al novelista “mentir con conocimiento de causa”.
La magia de narrar. Mario Vargas Llosa retoma la concepción de la novela total, la historia de la gente, no la de los grandes acontecimientos de los manuales y de los periódicos y del curso lateral dela memoria. La siempre visitada casa de la ficción que, como señaló, Henry James, “tiene un millón de ventanas”. De las que asoman esos personajes creados para recordar que si la historia no tiene guion, al menos tiene memoria y tiene sentido. Misterioso, libre y fascinante; es decir, literario.
Fernando Rodríguez Lafuente
Madrid, 14 de abril de 2025
Otras Noticias

La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentan el monográfico de Revista de Occidente «Humanos mejorados»
La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentó este jueves 11 de diciembre el último…

La Fundación Ortega-Marañón, Premio Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura 2025 por la rehabilitación de su sede
La Fundación Ortega-Marañón ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Antonio…

Gregorio Marañón presenta su último libro: «Reflejos de mi tiempo», con los periodistas Pedro J. Ramírez e Iñaki Gabilondo
Madrid, 30 de octubre de 2025.– El jurista, empresario y académico Gregorio Marañón Bertrán de…
Noticias relacionadas

La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentan el monográfico de Revista de Occidente «Humanos mejorados»
La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentó este jueves 11 de diciembre el último…

La Fundación Ortega-Marañón, Premio Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura 2025 por la rehabilitación de su sede
La Fundación Ortega-Marañón ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Antonio…

Gregorio Marañón presenta su último libro: «Reflejos de mi tiempo», con los periodistas Pedro J. Ramírez e Iñaki Gabilondo
Madrid, 30 de octubre de 2025.– El jurista, empresario y académico Gregorio Marañón Bertrán de…