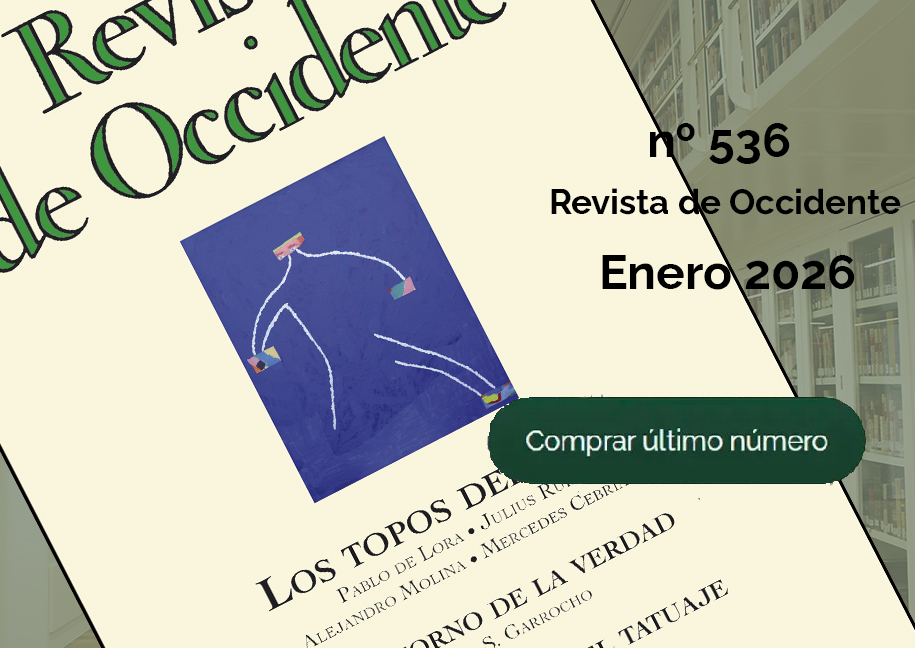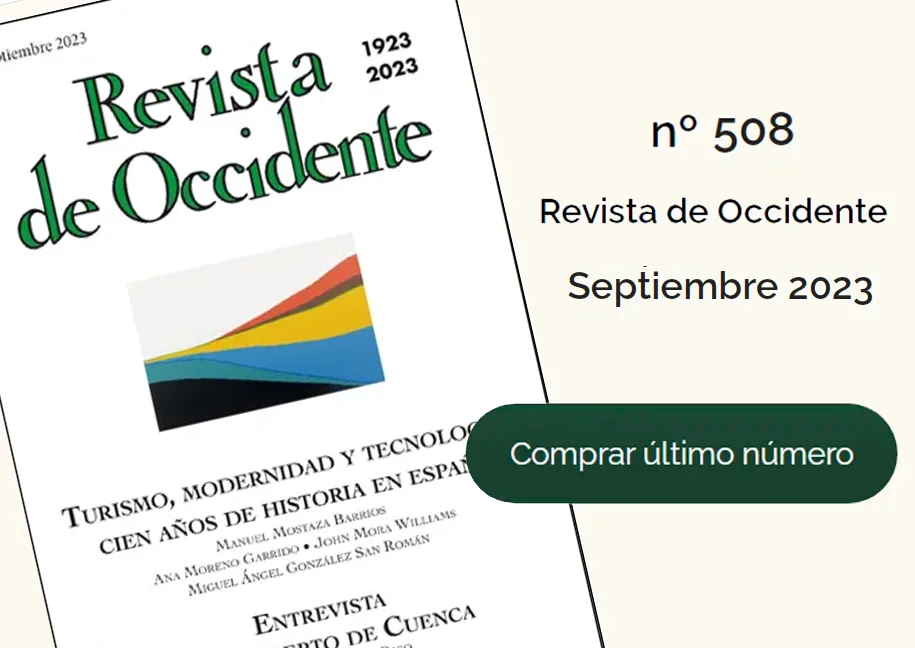El Foro Permanente López-Ibor abordó la salud en los adolescentes en la era digital

Madrid, 8 de octubre de 2025. Vivimos una crisis silenciosa que afecta a la generación más conectada de la historia. La escena se repite en muchos hogares: adolescentes pegados a una pantalla, navegando sin rumbo entre redes sociales, presionados por la imagen y la inmediatez, y padres que observan este comportamiento sin saber realmente qué hacer.
En torno a esta realidad giró el Foro de Salud Mental López-Ibor, celebrado en la Fundación Ortega-Marañón en Madrid, bajo el título “Salud mental en los adolescentes en la era digital”.
El encuentro, impulsado por la Fundación Juan José López-Ibor y el Centro de Estudios Gregorio Marañón, reunió a psiquiatras, investigadores y profesionales de la salud mental para analizar una de las grandes emergencias sanitarias del siglo XXI por cuanto afecta al desarrollo cognitivo y emocional de las futuras generaciones.
“Este foro nace con la vocación de ser un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos de la salud mental en nuestra sociedad”, explicó María Inés López-Ibor, psiquiatra y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, uno de los maestros de la psiquiatría. Recordó que el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, este año se celebra bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”. El mensaje no podría ser más oportuno: los datos son alarmantes. Uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, el 41% de los adolescentes entre 13 y 18 años asegura haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en el último año, según un estudio conjunto de UNICEF y la Universidad de Sevilla.
El malestar adolescente: una nueva epidemia silenciosa
“La mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 25 años, y la mayoría se inician en torno a los 14”, recordó López-Ibor. Ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento y conductas autolesivas son ya las principales causas de discapacidad en la adolescencia. El suicidio, subrayó, “es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años”.
El foro se abrió con palabras de Lucía Sala, directora general de la Fundación Ortega-Marañón, quien reivindicó la función de la institución como “espacio para pensar juntos los problemas de nuestro tiempo con rigor y sentido humanista”. En la misma línea, Fernando Bandrés, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, subrayó el papel del pensamiento crítico: “Aquí reflexionamos no para criticar, sino para adquirir criterio.”
Ambos recordaron la tradición humanista de Gregorio Marañón, quien veía la medicina —y en particular la psiquiatría— como una forma de servicio a la esperanza. Una idea que López-Ibor retomó al señalar que “hoy más que nunca necesitamos una psiquiatría capaz de escuchar, integrar ciencia y humanidades, y acompañar el sufrimiento con empatía y conocimiento”.
La adolescencia frente a la hiperconexión
El psiquiatra Hilario Blasco Fontecilla, director médico de Modi y experto en salud mental infanto-juvenil, fue el encargado de abrir las ponencias. Su intervención fue tan científica como pedagógica.
“No hay nada que preocupe más a unos padres que el bienestar emocional de sus hijos”, comenzó. Blasco situó el problema en una perspectiva evolutiva y neurológica. La adolescencia, explicó, “es un periodo biológicamente necesario para el aprendizaje del riesgo y la autonomía, pero el entorno actual multiplica los estímulos y reduce los límites”.
El especialista advirtió de un fenómeno preocupante: mientras el cerebro humano ha tardado 200.000 años en desarrollarse, “en apenas 20 años el entorno digital ha cambiado radicalmente la forma en que los adolescentes se relacionan, se informan y construyen su identidad”. “El cerebro adolescente no está diseñado para gestionar 20.000 conexiones en redes sociales”, apunta este experto.
Las redes sociales —añadió— han ampliado las relaciones humanas hasta niveles imposibles de procesar emocionalmente. “Nuestro cerebro no está preparado para manejar más de 200 vínculos significativos. Los miles de conexiones en redes no son relaciones reales; son un simulacro de pertenencia”, subrayó.
Blasco insistió en que esta “hiperconectividad” genera una ilusión de acompañamiento que esconde soledad. Los adolescentes viven expuestos a comparaciones constantes, a la búsqueda de validación y al miedo a la exclusión, lo que alimenta la ansiedad y la baja autoestima.
Madurar en un mundo inmaduro
El psiquiatra introdujo otro concepto clave: la brecha entre la maduración biológica y la psicológica. “Vivimos en sociedades donde los jóvenes maduran biológicamente antes, pero psicológicamente mucho más tarde”, explicó. En su opinión, esto se debe, en parte, a la sobreprotección parental y a la falta de ritos de paso hacia la adultez.
“La sobreprotección es el gran error de nuestra especie”, advirtió. “El adolescente necesita equivocarse para aprender. Los padres que impiden todo riesgo crean hijos frágiles. La autonomía se construye cayéndose y levantándose.”
Citó ejemplos de estudios etológicos que muestran comportamientos similares en animales: “Las focas jóvenes que más se arriesgan son las que luego sobreviven mejor. Es un proceso biológico de aprendizaje que los humanos estamos interrumpiendo.”
“La sobreprotección genera adolescentes frágiles; equivocarse también forma parte del desarrollo”. Blasco recordó que el cerebro humano no completa su maduración hasta los 24 años, especialmente el lóbulo prefrontal, responsable del juicio y el control de impulsos. “Les pedimos que se comporten como adultos cuando su cerebro aún no puede hacerlo”, advirtió. Esa inmadurez explica, en parte, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la dificultad para prever consecuencias, características típicas de la adolescencia. “Si uno quiere saber cómo piensa un adolescente, que recuerde cómo actúa una persona borracha: sin filtro prefrontal.”
El peso de la circunstancia
Uno de los momentos más sugerentes de la conferencia fue cuando Blasco relacionó la filosofía de Ortega y Gasset —“yo soy yo y mi circunstancia”— con la teoría ecológica del desarrollo del psicólogo Urie Bronfenbrenner, que explica cómo el entorno (familia, escuela, barrio, contexto social) moldea el crecimiento emocional. “No es lo mismo crecer en un barrio seguro que en un entorno violento, ni tener una familia cohesionada que vivir en el caos”, explicó. “La circunstancia influye tanto como la genética”.
Esta idea, señaló, conecta con la necesidad de una mirada integral sobre la salud mental, que contemple factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. “Los adolescentes de hoy no solo heredan genes, sino también entornos digitales que condicionan su cerebro y su conducta”.
La tormenta perfecta: presión, incertidumbre y pantallas
El psiquiatra mostró datos recientes que revelan una tendencia global: en todos los países occidentales, la salud mental juvenil ha empeorado en la última década. “Estamos ante una crisis mundial de bienestar adolescente”, señaló. “España, Portugal y Australia están entre los países con peor salud mental juvenil del mundo”. Entre las causas, destacó tres ejes: el exceso de exposición digital, que altera los ciclos del sueño, la atención y la socialización; la falta de referentes estables, en familias, escuela y comunidad; y la presión de un futuro incierto, que alimenta el miedo, la frustración y la desmotivación. En palabras de Blasco, “la generación más conectada es también la más ansiosa y la más triste”.
Prevención y esperanza: de la clínica al aula
El Foro insistió en que la prevención debe comenzar en la infancia, desde la escuela y la familia, fomentando el autocuidado, la comunicación y el uso responsable de la tecnología. “No se puede promover la salud mental sin educación emocional ni formación digital”, concluyó López-Ibor.
Los expertos coincidieron en que la atención a la salud mental infanto-juvenil sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario. Falta personal especializado, recursos y estrategias coordinadas entre sanidad, educación y servicios sociales. “El 70% de los trastornos mentales de los adultos tiene su raíz en la infancia o la adolescencia”, recordó la doctora. “Si no intervenimos ahí, solo llegamos cuando ya es tarde”.
En ese sentido, el Foro López-Ibor se propone consolidarse como un espacio de diálogo permanente entre la investigación, la clínica y la sociedad, con el objetivo de aportar conocimiento y promover una cultura de cuidado y acompañamiento.
Una psiquiatría humanista para un siglo digital
Más allá de los datos, el mensaje del encuentro fue humanista y esperanzador. Frente a la medicalización del malestar o la simplificación de los diagnósticos, los expertos apelaron a la escucha, la empatía y la educación como pilares de una nueva forma de entender la salud mental. “La psiquiatría no puede reducirse a etiquetas. Debe mirar a la persona entera: su historia, su sufrimiento y su creatividad”, dijo López-Ibor, evocando la tradición de su abuelo y de Gregorio Marañón.
El foro cerró con un recordatorio que resume su espíritu: “Ser médico —decía Marañón— es, sobre todo, ser servidor de esperanza”. En tiempos en que la adolescencia se libra entre algoritmos, comparaciones y soledad digital, esa esperanza parece más necesaria que nunca.
Ver video
El Foro Permanente López-Ibor abordó la salud en los adolescentes en la era digital

Madrid, 8 de octubre de 2025. Vivimos una crisis silenciosa que afecta a la generación más conectada de la historia. La escena se repite en muchos hogares: adolescentes pegados a una pantalla, navegando sin rumbo entre redes sociales, presionados por la imagen y la inmediatez, y padres que observan este comportamiento sin saber realmente qué hacer.
En torno a esta realidad giró el Foro de Salud Mental López-Ibor, celebrado en la Fundación Ortega-Marañón en Madrid, bajo el título “Salud mental en los adolescentes en la era digital”.
El encuentro, impulsado por la Fundación Juan José López-Ibor y el Centro de Estudios Gregorio Marañón, reunió a psiquiatras, investigadores y profesionales de la salud mental para analizar una de las grandes emergencias sanitarias del siglo XXI por cuanto afecta al desarrollo cognitivo y emocional de las futuras generaciones.
“Este foro nace con la vocación de ser un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos de la salud mental en nuestra sociedad”, explicó María Inés López-Ibor, psiquiatra y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre, uno de los maestros de la psiquiatría. Recordó que el Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, este año se celebra bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”. El mensaje no podría ser más oportuno: los datos son alarmantes. Uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años sufre un trastorno mental, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En España, el 41% de los adolescentes entre 13 y 18 años asegura haber tenido o creer haber tenido un problema de salud mental en el último año, según un estudio conjunto de UNICEF y la Universidad de Sevilla.
El malestar adolescente: una nueva epidemia silenciosa
“La mitad de los trastornos mentales aparecen antes de los 25 años, y la mayoría se inician en torno a los 14”, recordó López-Ibor. Ansiedad, depresión, trastornos del comportamiento y conductas autolesivas son ya las principales causas de discapacidad en la adolescencia. El suicidio, subrayó, “es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años”.
El foro se abrió con palabras de Lucía Sala, directora general de la Fundación Ortega-Marañón, quien reivindicó la función de la institución como “espacio para pensar juntos los problemas de nuestro tiempo con rigor y sentido humanista”. En la misma línea, Fernando Bandrés, director del Centro de Estudios Gregorio Marañón, subrayó el papel del pensamiento crítico: “Aquí reflexionamos no para criticar, sino para adquirir criterio.”
Ambos recordaron la tradición humanista de Gregorio Marañón, quien veía la medicina —y en particular la psiquiatría— como una forma de servicio a la esperanza. Una idea que López-Ibor retomó al señalar que “hoy más que nunca necesitamos una psiquiatría capaz de escuchar, integrar ciencia y humanidades, y acompañar el sufrimiento con empatía y conocimiento”.
La adolescencia frente a la hiperconexión
El psiquiatra Hilario Blasco Fontecilla, director médico de Modi y experto en salud mental infanto-juvenil, fue el encargado de abrir las ponencias. Su intervención fue tan científica como pedagógica.
“No hay nada que preocupe más a unos padres que el bienestar emocional de sus hijos”, comenzó. Blasco situó el problema en una perspectiva evolutiva y neurológica. La adolescencia, explicó, “es un periodo biológicamente necesario para el aprendizaje del riesgo y la autonomía, pero el entorno actual multiplica los estímulos y reduce los límites”.
El especialista advirtió de un fenómeno preocupante: mientras el cerebro humano ha tardado 200.000 años en desarrollarse, “en apenas 20 años el entorno digital ha cambiado radicalmente la forma en que los adolescentes se relacionan, se informan y construyen su identidad”. “El cerebro adolescente no está diseñado para gestionar 20.000 conexiones en redes sociales”, apunta este experto.
Las redes sociales —añadió— han ampliado las relaciones humanas hasta niveles imposibles de procesar emocionalmente. “Nuestro cerebro no está preparado para manejar más de 200 vínculos significativos. Los miles de conexiones en redes no son relaciones reales; son un simulacro de pertenencia”, subrayó.
Blasco insistió en que esta “hiperconectividad” genera una ilusión de acompañamiento que esconde soledad. Los adolescentes viven expuestos a comparaciones constantes, a la búsqueda de validación y al miedo a la exclusión, lo que alimenta la ansiedad y la baja autoestima.
Madurar en un mundo inmaduro
El psiquiatra introdujo otro concepto clave: la brecha entre la maduración biológica y la psicológica. “Vivimos en sociedades donde los jóvenes maduran biológicamente antes, pero psicológicamente mucho más tarde”, explicó. En su opinión, esto se debe, en parte, a la sobreprotección parental y a la falta de ritos de paso hacia la adultez.
“La sobreprotección es el gran error de nuestra especie”, advirtió. “El adolescente necesita equivocarse para aprender. Los padres que impiden todo riesgo crean hijos frágiles. La autonomía se construye cayéndose y levantándose.”
Citó ejemplos de estudios etológicos que muestran comportamientos similares en animales: “Las focas jóvenes que más se arriesgan son las que luego sobreviven mejor. Es un proceso biológico de aprendizaje que los humanos estamos interrumpiendo.”
“La sobreprotección genera adolescentes frágiles; equivocarse también forma parte del desarrollo”. Blasco recordó que el cerebro humano no completa su maduración hasta los 24 años, especialmente el lóbulo prefrontal, responsable del juicio y el control de impulsos. “Les pedimos que se comporten como adultos cuando su cerebro aún no puede hacerlo”, advirtió. Esa inmadurez explica, en parte, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones y la dificultad para prever consecuencias, características típicas de la adolescencia. “Si uno quiere saber cómo piensa un adolescente, que recuerde cómo actúa una persona borracha: sin filtro prefrontal.”
El peso de la circunstancia
Uno de los momentos más sugerentes de la conferencia fue cuando Blasco relacionó la filosofía de Ortega y Gasset —“yo soy yo y mi circunstancia”— con la teoría ecológica del desarrollo del psicólogo Urie Bronfenbrenner, que explica cómo el entorno (familia, escuela, barrio, contexto social) moldea el crecimiento emocional. “No es lo mismo crecer en un barrio seguro que en un entorno violento, ni tener una familia cohesionada que vivir en el caos”, explicó. “La circunstancia influye tanto como la genética”.
Esta idea, señaló, conecta con la necesidad de una mirada integral sobre la salud mental, que contemple factores biológicos, psicológicos, familiares y sociales. “Los adolescentes de hoy no solo heredan genes, sino también entornos digitales que condicionan su cerebro y su conducta”.
La tormenta perfecta: presión, incertidumbre y pantallas
El psiquiatra mostró datos recientes que revelan una tendencia global: en todos los países occidentales, la salud mental juvenil ha empeorado en la última década. “Estamos ante una crisis mundial de bienestar adolescente”, señaló. “España, Portugal y Australia están entre los países con peor salud mental juvenil del mundo”. Entre las causas, destacó tres ejes: el exceso de exposición digital, que altera los ciclos del sueño, la atención y la socialización; la falta de referentes estables, en familias, escuela y comunidad; y la presión de un futuro incierto, que alimenta el miedo, la frustración y la desmotivación. En palabras de Blasco, “la generación más conectada es también la más ansiosa y la más triste”.
Prevención y esperanza: de la clínica al aula
El Foro insistió en que la prevención debe comenzar en la infancia, desde la escuela y la familia, fomentando el autocuidado, la comunicación y el uso responsable de la tecnología. “No se puede promover la salud mental sin educación emocional ni formación digital”, concluyó López-Ibor.
Los expertos coincidieron en que la atención a la salud mental infanto-juvenil sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sistema sanitario. Falta personal especializado, recursos y estrategias coordinadas entre sanidad, educación y servicios sociales. “El 70% de los trastornos mentales de los adultos tiene su raíz en la infancia o la adolescencia”, recordó la doctora. “Si no intervenimos ahí, solo llegamos cuando ya es tarde”.
En ese sentido, el Foro López-Ibor se propone consolidarse como un espacio de diálogo permanente entre la investigación, la clínica y la sociedad, con el objetivo de aportar conocimiento y promover una cultura de cuidado y acompañamiento.
Una psiquiatría humanista para un siglo digital
Más allá de los datos, el mensaje del encuentro fue humanista y esperanzador. Frente a la medicalización del malestar o la simplificación de los diagnósticos, los expertos apelaron a la escucha, la empatía y la educación como pilares de una nueva forma de entender la salud mental. “La psiquiatría no puede reducirse a etiquetas. Debe mirar a la persona entera: su historia, su sufrimiento y su creatividad”, dijo López-Ibor, evocando la tradición de su abuelo y de Gregorio Marañón.
El foro cerró con un recordatorio que resume su espíritu: “Ser médico —decía Marañón— es, sobre todo, ser servidor de esperanza”. En tiempos en que la adolescencia se libra entre algoritmos, comparaciones y soledad digital, esa esperanza parece más necesaria que nunca.
Ver video
Otras Noticias

La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentan el monográfico de Revista de Occidente «Humanos mejorados»
La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentó este jueves 11 de diciembre el último…

La Fundación Ortega-Marañón, Premio Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura 2025 por la rehabilitación de su sede
La Fundación Ortega-Marañón ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Antonio…

Gregorio Marañón presenta su último libro: «Reflejos de mi tiempo», con los periodistas Pedro J. Ramírez e Iñaki Gabilondo
Madrid, 30 de octubre de 2025.– El jurista, empresario y académico Gregorio Marañón Bertrán de…
Noticias relacionadas

La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentan el monográfico de Revista de Occidente «Humanos mejorados»
La Fundación Lilly y la Fundación Ortega-Marañón presentó este jueves 11 de diciembre el último…

La Fundación Ortega-Marañón, Premio Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura 2025 por la rehabilitación de su sede
La Fundación Ortega-Marañón ha sido distinguida por el Ayuntamiento de Madrid con el Premio Antonio…

Gregorio Marañón presenta su último libro: «Reflejos de mi tiempo», con los periodistas Pedro J. Ramírez e Iñaki Gabilondo
Madrid, 30 de octubre de 2025.– El jurista, empresario y académico Gregorio Marañón Bertrán de…